Empiezo con una pregunta:
¿Cuánto nos conocemos a nosotros mismos?, ¿cuánta información podemos ofrecer de la conciencia con la que pasamos la totalidad de nuestro tiempo con vida?
A Heidegger, filósofo alemán del siglo XX, le preocupaba profundamente que, en la historia de la filosofía, nadie había hecho un estudio riguroso del ser. El “ser”, sí, esa palabra un poco extraña que sirve para hablar de todo. Pero hoy no me voy a meter en teorías metafísicas muy difíciles de entender (o al menos lo voy a intentar); hoy quiero bajar al barro. Cuando Heidegger se pregunta por el ser, se da cuenta rápidamente de que para abordar bien esa pregunta primero tiene que analizar a la única cosa viva en el mundo que se pregunta por el ser, es decir, el ser humano. En la traducción en español al “ser que piensa el ser” él lo llama “ser ahí”. Ser ahí, porque las personas somos seres en un espacio y tiempo concreto, para que nos entendamos.
Y vamos al problema que nos concierne hoy. Este “ser ahí”, cada individuo humano, es de una determinada forma y piensa de una manera concreta. A todos nos ilusiona decir que somos únicos, que tenemos nuestra propia personalidad y que, hasta cierto punto, somos irremplazables. Todas estas ideas están muy bien, pero ¿cuánto nos conocemos a nosotros mismos?, ¿podríamos definirnos si alguien nos pregunta? A Heidegger esto le preocupa mucho porque, si no sabemos definir al ser que piensa el ser (relee la frase, créeme que tiene sentido), es muy difícil determinar qué es el ser. En otras palabras, tenemos que comprender qué es el ser humano que piensa y cómo piensa antes de plantearnos otras preguntas más difíciles.
Para acometer esta costosa y difícil tarea Heidegger recurre (y prometo que es el último término difícil de hoy) a un método de investigación filosófico llamado Fenomenología. Podríamos hablar mucho sobre qué significa esta palabrea que muchos de vosotros estaréis leyendo por primera vez hoy, pero me voy a quedar con la definición “de andar por casa” que nos ofrece Heidegger: ¡a las cosas mismas! La fenomenología pretende estudiar las cosas tal y como son, sin filtros, sin aliños, sin prejuicios, sin basura que las rodee, sin cosas que molesten. Aplicado al estudio del “ser ahí”, Heidegger quiere conocer al ser humano en su profundidad libre de todo lo que le rodea.
“En casa de herrero, cuchillo de palo” dice el refranero español. Heidegger lo aplica al ser humano: “el ser ahí es ónticamente no sólo algo cercano o incluso lo más cercano– nosotros mismos somos en cada caso él. A pesar de ello, o justo por ello, es ontológicamente lo más lejano”.1 Yo esto lo traduzco como lo siguiente: nos pasamos la vida con nuestra propia conciencia, nos suena la vocecita de nuestro interior, nos relaja, sabemos lo que la gusta, está ahí justo antes de dormirnos y nada más despertarnos… nos conocemos a nosotros mismos, vaya. Pero ojo al cambio de guión inesperado. Nuestra vocecita, nuestra conciencia, lo que somos es al mismo tiempo lo más desconocido. ¿Cómo puede ser que no me sepa definir a mí mismo cuando me paso todo el tiempo que estoy vivo conmigo?, ¿cómo me puede resultar difícil escudriñar quién soy si siempre-soy-conmigo? Pues nos pasa. Nos pasa que muchas veces no sabemos definirnos a nosotros mismos y nos preguntamos: ¿quiénes somos?
Heidegger utiliza la fenomenología de la que hemos hablado antes para abordar esta pregunta y una de sus primeras conclusiones es esta: el ser humano se define a sí mismo por su relación constante e inevitable con aquello que le rodea: el mundo. Sí, nos definimos por lo que somos en el mundo. El “ser ahí” es siempre ser ahí en el mundo. No podemos salirnos de nuestro espacio-tiempo y de nuestras circunstancias. Los seres humanos tenemos un contexto concreto. La vida no es la misma en la España del siglo XXI que en la España del siglo XVI.
Espera, espera, espera, ¿no habíamos dicho que la fenomenología era el estudio de “las cosas mismas” dejando el contexto de lado? Sí, efectivamente. Y ahora vamos a tratar de responder al título de este post: cómo conocerte mejor.
He pensado en hacerlo de forma gráfica con un dibujo. Ponemos a nuestra persona, al “ser ahí”, al ser humano en el medio y nos dividimos en dos. En el lado izquierdo están los atributos, características o ideas que nos definen que tienen relación con nuestro contexto, es decir, con el mundo en el que vivimos. Yo me podría definir como alguien del siglo XXI al que le gusta mucho leer, que ha estudiado filosofía, que practica Crossfit, que tiene ciertas tendencias políticas, que le gusta x género musical… Características que habrían sido diferentes si hubiera nacido cuatrocientos años antes.
Pasamos al lado derecho donde yo me lo imagino todo muy turbio y oscuro. En este espacio ya no existe el contexto en el que vivimos, sino que nos encontramos con nuestro yo “esencial”, con “las cosas mismas”, con eso que nos define pero que no está relacionado con el contexto en el que nacemos. Y aquí me planteo la primera pregunta: ¿existe algo en el ser humano esencial, en el sentido de que siempre hubiera sido de una determinada manera, independientemente del contexto? Si la respuesta es que sí surge una segunda pregunta a continuación: ¿podemos conocer esa parte esencial de nosotros mismos? En este proceso fenomenológico me imagino a mí mismo en el mundo e intento salir de él. Intento verme desde el espacio como si fuera una especie de dios, me intento analizar a mí mismo, sin contexto que me rodee. ¿Qué me definiría?
Hay tradiciones filosóficas que tratan de dar respuesta a esa pregunta. Sin embargo, para Heidegger la pregunta no tiene sentido. El proceso fenomenológico que sigue Heidegger en el estudio del “ser ahí” (del ser humano) consiste precisamente en llegar a conocernos a través de nuestras elecciones y posibilidades en un contexto determinado en relación con el mundo. Las personas nos vamos definiendo a lo largo de nuestra vida y, aunque nos tratáramos de visualizar desde fuera como un dios, es un proceso imposible porque siempre nos vemos desde nuestro propio contexto. Es decir, no hay nada esencial en nuestro interior. No existe la posibilidad de comprender nuestra esencia alejada del mundo porque siempre estamos en relación con el mundo.
Entonces, si seguimos la teoría de Heidegger, el ser humano es un proyecto, una cosa inacabada que se va construyendo constantemente en relación con el mundo que le rodea (y del que no puede escapar). Sobre nosotros cae el peso de la libertad y la responsabilidad de elegir cómo nos vamos a desarrollar. El ser humano, en definitiva, no “es” de una manera determinada, sino que “se hace” durante su camino por la vida.
Y a ti, ¿qué te define?
Qué me estoy leyendo ahora?
El marino que perdió la gracia del mar de Yukio Mishima
Y la cita de la semana es…
Él mismo es quién, como “ser en el mundo”, conoce.
Ser y tiempo de Martin Heidegger
Si te ha gustado lo que acabas de leer puedes compartirlo con tus amigos para ayudarme a llegar a más gente. Si quieres ayudarme a seguir generando estos textos puedes visitar mi Patreon y apoyarme allí. Muchísimas gracias por dedicar tu tiempo a leer mi contenido. Estoy muy agradecido por poder llegar a tantas personas. Espero que tengas una buena semana. Con mucho amor,
Néstor Baruque
Ser y tiempo, Heidegger.





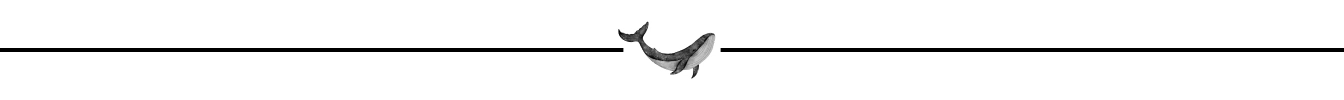





Buenas Néstor, la reflexión de hoy me ha parecido espectacular y coincidentemente con mis amigos charlamos este tema hace unos días. Claramente Heidegger entendió una o dos cositas más jajaja.
Saludos y buena semana, nos vemos el Lunes próximo 😁
Me ha encantado esta reflexión de hoy, me recuerda mucho a lo que estudié sobre Ortega y Gasset en el instituto. Una entrada fantástica, ojalá introdujeras más filosofía en tus próximas publicaciones. Deseo q tengas un buen día Néstor 🥰